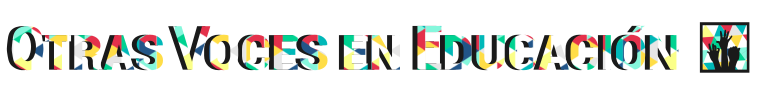COLUMNA DE OPINIÓN
COLUMNA DE OPINIÓN
09 de Junio 2019
Eduardo Sandoval Obando
Psicólogo; Magíster en Educación, Políticas y Gestión Educativas
Doctor en Ciencias Humanas
Postdoctorando (c) en Desarrollo Evolutivo
Académico e Investigador
La vida está llena de misterios y paradojas, de encuentros y desencuentros con diversas personas, grupos y comunidades con los que nos relacionamos cotidianamente, movilizando al sujeto por caminos de certezas en medio de un mar de incertidumbre. Una de esas paradojas está centrada en el proceso de envejecimiento y los múltiples cambios, crisis y desafíos que vivenciamos a lo largo de nuestro desarrollo. Vale decir, desde el momento en que nacemos nuestro organismo posee una constitución biológica clara y precisa, en la que nuestras células van siendo reemplazadas permanentemente (de hecho, se estima que las células son reemplazadas entre 7 a 10 años aproximadamente) y que todo el proceso funciona de manera autoorganizada por la información contenida en nuestro ADN.
No obstante, y más allá de las características biológicas que cada sujeto posee, sabemos que nadie puede escapar o evitar este proceso. Así, el envejecimiento es una experiencia única, individual, irreversible y universal en donde emergen un conjunto de transformaciones y cambios, como consecuencia de la acción del tiempo sobre los seres vivos. Tales cambios son fisiológicos, sociales, psicológicos y funcionales (Alvarado y Salazar, 2014). Sin embargo, este proceso es uno de los desafíos que enfrentan actualmente muchos países desarrollados y en vías de desarrollo (Reyes y Castillo, 2011; Daichman, 2014). En el caso chileno, se observa una tendencia creciente y paulatina al envejecimiento (Sandoval, 2018), ya que según el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), habrían 2,8 millones de personas sobre 60 años, correspondiente al 16,2% de la población. Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS), plantea que la esperanza de vida en Chile es de 80,5 años, siendo en promedio, las mujeres mucho más longevas (83 años) que los hombres (79 años). Más aún, se estima que para el 2025 los mayores de 60 años alcanzarán un 20,11%, mientras que un 18,5% de la población será menor de 15 años de edad, relacionado con el hecho de que la tasa global de fecundidad descendió en 1950 desde cerca de un 5 a un 1,85 en el año 2014 (MINSAL, 2017).
En respuesta al cambio sociodemográfico descrito, nos parece pertinente instalar la discusión en torno al ‘Buen Convivir’ (Tortosa-Martínez, Caus-Pertegaz y Martínez-Román, 2014), apuntando al diálogo permanente y constructivo de saberes y experiencias ancestrales con lo más avanzado del pensamiento universal, en un proceso de continua descolonización de la sociedad (Acosta, 2011), que supere las lógicas economicistas, fragmentarias y centradas en el déficit que rodean al envejecimiento. Desde esta perspectiva, ¿cómo nos relacionamos con los adultos mayores presentes en nuestro entorno próximo? ¿Reconozco y potencio sus saberes y experiencias acumuladas a lo largo de la vida? ¿Somos una sociedad respetuosa de la vejez? ¿Valoramos culturalmente a nuestros adultos mayores en Chile?
Abogamos por la construcción y promoción de condiciones políticas, culturales, económicas, educativas y socio-sanitarias que respondan verdaderamente a los intereses y demandas más sentidas por nuestros adultos mayores. Más allá de los gobiernos de turno, pareciera ser que las políticas públicas centradas en el adulto mayor siguen abocados a la comprensión superficial de esta etapa, demorando la implementación de acciones concretas como: un sistema de pensiones justo, que asegure una mejor calidad de vida para este segmento etario, mejora de las condiciones de habitabilidad e infraestructura del Estado para el adulto mayor; tasas preferenciales en acceso / pago de servicios básicos; red de residencias protegidas e integrales para adultos mayores a lo largo de Chile, programas de promoción de la cultura, el deporte y la recreación con pertinencia territorial; atención socio-sanitaria multidisciplinaria, especializada en gerontología y psicogerontología, espacios reales de participación y protagonismo de los/as gerontes, en la toma de decisiones (más allá de los ya creados), etc.
Para comprender este giro epistemológico, cobra sentido el envejecimiento óptimo, entendido como aquel proceso de desarrollo integral, en el que se cumplen 3 condiciones: baja probabilidad de enfermedad y discapacidad, alto nivel de desarrollo / estimulación cognitiva funcional, y una implicación activa con la vida (Rowe y Kahn, 1997; 1998; Duay y Bryan, 2006). En otras palabras, existe evidencia acumulada en la que se demuestra que el potencial generativo del ser humano se vería favorecido por: mantención de estilos de vida saludables, interés por desarrollarse educativamente a lo largo de la vida (autoformación y desarrollo, más allá de los límites definidos por la institución escolar), estimulación cognitiva y emocional permanente (Fernández-Ballesteros et. al. 2010), autonomía y estabilidad socio-económica, mantención de relaciones interpersonales positivas, vínculos seguros y estables de amistad, respeto y reciprocidad; implicación activa en actividades socio-comunitarias, etc. Todas estas actividades tienen una repercusión positiva, en la medida que este estilo de vida se cultive después de la jubilación (Calero et al., 2007), favoreciendo una mayor plasticidad cerebral, como factor protector frente al deterioro cognitivo en la vejez (Vance y Crowe, 2006).
Finalmente, reiteramos el llamado al Estado y la sociedad civil, para que reflexionen y analicen en profundidad las condiciones actuales en las que miles de chilenos están envejeciendo, enfrentando múltiples carencias y dificultades ante una sociedad altamente competitiva y hedonista, que valida la distribución desigual de las riquezas y la mantención de aquellos procesos de marginación y exclusión social. Las decisiones y acciones que se implementen, sin duda, marcarán el destino de nuestro país y el tipo de legado que queremos dejar para el futuro. Nuestros adultos mayores no pueden esperar.
Para citar:
- Sandoval-Obando, E. (2019). El `Buen Convivir’: Un Camino para el Envejecimiento Óptimo en Chile. El Mostrador. Recuperado de https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2019/06/09/el-buen-convivir-un-camino-para-el-envejecimiento-optimo-en-chile/ DOI: 10.13140/RG.2.2.21525.99049
Link Difusión Institucional: Sistema Comunicación de la Ciencia UA