COLUMNA DE OPINIÓN DIARIO AUSTRAL DE VALDIVIA
Dr. Ps. Eduardo Sandoval Obando[1]
Académico Escuela de Psicología – Universidad San Sebastián
03 de Septiembre 2017
Chile es un país que envejece aceleradamente. Aunque suene exagerada dicha afirmación, los datos epidemiológicos evidencian un descenso en las tasas de natalidad (1,8 hijos por mujer) Además, el informe World Population Data Sheet (USA) estima que en el 2030 la población nacional habrá llegado a los 20 millones de habitantes, de los cuales un tercio corresponderá a mayores de 60 años. A su vez, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) infiere que el envejecimiento se concentra más en la población femenina, debido a una menor mortalidad, lo que incide en una esperanza de vida superior respecto de los hombres. Ante esta realidad, resulta necesario preguntarnos ¿qué factores y/o conductas pueden ayudarnos a enfrentar exitosamente esta etapa del desarrollo?
- Aproveche las redes de apoyo social disponibles: Combata el aislamiento. Deleitarse de la relación con los demás es una garantía de salud mental positiva. Ocúpese de fortalecer los vínculos familiares y las amistades cotidianamente, puesto que posibilita un mejor abordaje de nuestras dificultades en contacto con nuestros pares, estimulando la comunicación, la empatía, la estimulación motriz y cognitiva, la verbalización de emociones, etc.
- Cultivar cotidianamente el optimismo está asociado a un mayor bienestar general. Opera como un catalizador de una salud física positiva, incidiendo en una mejor protección ante la enfermedad y en una mayor esperanza de vida. Por ejemplo, en un seguimiento de diez años, los optimistas presentaron la mitad de riesgo de padecer una enfermedad coronaria respecto de aquellos con altos niveles de pesimismo (Kubzansky, Sparrow, Boconas & Kawachi, 2001).
- Convierta la actividad física recreativa en un hábito: fomenta la liberación de endorfinas, incorporando una visión positiva acerca de la vida. Caminar, Bailar o correr durante 2 o 3 días a la semana durante 20 minutos, sumado a una alimentación equilibrada refuerza positivamente su organismo. Además, previene la atrofia muscular, mejora la movilidad de las articulaciones y la masa ósea, aumenta la flexibilidad y protege el sistema cardiovascular, etc.
- La Vejez como una Oportunidad: Implica asumir el envejecimiento de manera activa, centrado en el desarrollo integral del sujeto aprovechando la amplia oferta lúdico-formativa disponible, expresada en talleres, turismo, baile entretenido, disfrute creativo del tiempo libre, etc. Finalmente, apunta a la optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida de la persona a medida que envejece.
Los pilares del envejecimiento activo implican protección de la salud, funcionamiento físico óptimo, alto funcionamiento cognitivo, afecto positivo y participación social.
[1] Psicólogo. Postítulo en Sexualidad y Afectividad. Diplomado en Docencia Universitaria. Diplomado en Modelo Salud Familiar. Magíster en Educación, Mención Políticas y Gestión Educativas. Doctor en Ciencias Humanas. Académico Escuela de Psicología – Universidad San Sebastián (Valdivia – Chile)
Link: Noticias USS

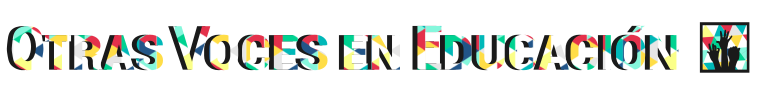
 La educación es uno de los pilares fundamentales que orienta y caracteriza el destino de un país así como sus posibilidades de desarrollo futuro, siendo una de las instancias más relevantes de socialización y enriquecimiento cognitivo de todo niño/a y adolescente. No obstante a lo anterior, pareciera ser que en Chile las diversas reformas escolares generadas desde el nivel central continúan olvidando y postergando la primera infancia, la educación técnico profesional y la autonomía real de los centros educativos, producto de lógicas socio-políticas fragmentarias, cortoplacistas, descontextualizadas y convenientes al modelo económico imperante. Como muestra de lo anteriormente descrito, los resultados 2016 del Sistema de Medición de la Calidad de los Aprendizajes (SIMCE) vuelve a recordarnos la brecha existente entre colegios privados versus los públicos, con una diferencia sostenida durante los últimos 10 años de 100 puntos (es decir, los niños/as de escuelas ricas y pobres tienen 2 años escolares de distancia). De esta manera, observamos un espacio y tiempo escolar dominado por una política neoliberal y deshumanizadora, que ha originado y orientado los sufrimientos de muchas personas, y por otra parte, ha perpetuado el enriquecimiento de los grupos dominantes; aumentando el malestar en nuestra sociedad y deteriorando la calidad de vida y oportunidades educativas de millones de personas en el mundo (Stiglitz, 2012). Desde una perspectiva crítica, resulta importante generar instancias de reflexión y discusión en los diversos ambientes en que nos desenvolvemos como ciudadanos/as (trabajo, grupo de pares, organizaciones civiles, juntas de vecinos, centros culturales o deportivos, academia, etc.) acerca del rol y/o lugar que ocupamos en la construcción participativa y democrática de nuestro país, apuntando a la generación de una verdadera reforma educacional que nos permita acabar con las desigualdades sociales. En otro plano y con la finalidad de incitar la discusión, nos preguntamos ¿Con qué tipo de educación soñamos? ¿Cuáles son las habilidades necesarias para un desenvolvimiento exitoso en el siglo XXI? ¿De qué manera participo en el proceso educativo de mi hijo/a? ¿Conozco y comprendo el sentido valórico y educativo del centro escolar donde asisten mis hijos/as? ¿Qué naturaleza han tenido las relaciones construidas a lo largo de mi trayectoria escolar formal?. Creemos que las Ciencias Sociales no pueden estar ajenas a estos fenómenos de tensión sociocultural que repercuten en la escuela. Sobre todo en tiempos de transición política, en que nos acercamos rápidamente a las elecciones presidenciales y en donde los candidatos debieran ser capaces de explicitar con claridad, un programa de gobierno pertinente, relevante y acorde a las necesidades educativas actuales de nuestra sociedad. A modo de propuesta, existen experiencias investigativas locales
La educación es uno de los pilares fundamentales que orienta y caracteriza el destino de un país así como sus posibilidades de desarrollo futuro, siendo una de las instancias más relevantes de socialización y enriquecimiento cognitivo de todo niño/a y adolescente. No obstante a lo anterior, pareciera ser que en Chile las diversas reformas escolares generadas desde el nivel central continúan olvidando y postergando la primera infancia, la educación técnico profesional y la autonomía real de los centros educativos, producto de lógicas socio-políticas fragmentarias, cortoplacistas, descontextualizadas y convenientes al modelo económico imperante. Como muestra de lo anteriormente descrito, los resultados 2016 del Sistema de Medición de la Calidad de los Aprendizajes (SIMCE) vuelve a recordarnos la brecha existente entre colegios privados versus los públicos, con una diferencia sostenida durante los últimos 10 años de 100 puntos (es decir, los niños/as de escuelas ricas y pobres tienen 2 años escolares de distancia). De esta manera, observamos un espacio y tiempo escolar dominado por una política neoliberal y deshumanizadora, que ha originado y orientado los sufrimientos de muchas personas, y por otra parte, ha perpetuado el enriquecimiento de los grupos dominantes; aumentando el malestar en nuestra sociedad y deteriorando la calidad de vida y oportunidades educativas de millones de personas en el mundo (Stiglitz, 2012). Desde una perspectiva crítica, resulta importante generar instancias de reflexión y discusión en los diversos ambientes en que nos desenvolvemos como ciudadanos/as (trabajo, grupo de pares, organizaciones civiles, juntas de vecinos, centros culturales o deportivos, academia, etc.) acerca del rol y/o lugar que ocupamos en la construcción participativa y democrática de nuestro país, apuntando a la generación de una verdadera reforma educacional que nos permita acabar con las desigualdades sociales. En otro plano y con la finalidad de incitar la discusión, nos preguntamos ¿Con qué tipo de educación soñamos? ¿Cuáles son las habilidades necesarias para un desenvolvimiento exitoso en el siglo XXI? ¿De qué manera participo en el proceso educativo de mi hijo/a? ¿Conozco y comprendo el sentido valórico y educativo del centro escolar donde asisten mis hijos/as? ¿Qué naturaleza han tenido las relaciones construidas a lo largo de mi trayectoria escolar formal?. Creemos que las Ciencias Sociales no pueden estar ajenas a estos fenómenos de tensión sociocultural que repercuten en la escuela. Sobre todo en tiempos de transición política, en que nos acercamos rápidamente a las elecciones presidenciales y en donde los candidatos debieran ser capaces de explicitar con claridad, un programa de gobierno pertinente, relevante y acorde a las necesidades educativas actuales de nuestra sociedad. A modo de propuesta, existen experiencias investigativas locales