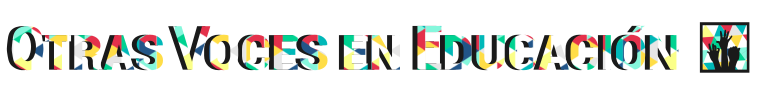COLUMNA DE OPINIÓN
COLUMNA DE OPINIÓN
11 de Abril 2019
Eduardo Sandoval Obando
Psicólogo; Magíster en Educación, Políticas y Gestión Educativas
Doctor en Ciencias Humanas
Postdoctorando (c) en Desarrollo Evolutivo
Académico e Investigador
El reciente reportaje “La Fabrica del Terror” exhibido por TVN, presenta crudamente las diversas formas de maltrato, abuso y violencia sistemática que propinaba un empresario argentino en contra de algunos de sus trabajadores en Colina (Región Metropolitana). Lo anterior, deja en evidencia la indiferencia de sus pares ante la agresión, así como el grado de alienación y desprotección en el que muchas personas se encuentran actualmente, con la finalidad de ‘mantener’ a toda costa un ingreso económico estable para subsistir junto a sus familias (trabajadores indocumentados, migrantes, mujeres sometidas a trata de blancas y comercio sexual, etc.).
Esta situación expone de manera explícita y grave, la influencia negativa del estrés crónico sobre la salud de las personas, ocasionando un deterioro significativo en su desempeño laboral, así como en su calidad de vida (Organización Internacional del Trabajo, 2016). Al respecto, la Organización Mundial de la Salud (2017), estima que en el 2020 la ansiedad y la depresión se convertirán en la primera causa de baja laboral a nivel planetario, traduciéndose en un costo significativo para la economía mundial equivalente a US$ 1 billón anual en pérdida de productividad. A su vez, exhibe la estrecha conexión entre el desempleo (como factor de riesgo) y su vinculación a diversas patologías de salud mental (Garrido et. al. 2013). De hecho, la cesantía es 7 veces mayor entre personas con trastornos mentales severos que entre personas sin trastornos mentales; y el 75% de los empleadores señalan tener dificultades para contratar a personas con enfermedades mentales, aun cuando estén recibiendo apoyo terapéutico sistemático (Melzer, Fryers y Jenkins, 2004).
Como consecuencia de lo anterior, en Chile casi una quinta parte de la población adulta (19,7%) y más de un cuarto de la población infanto-juvenil (22,5%) ha vivenciado algún tipo de trastorno psiquiátrico durante el último año. Los trastornos más frecuentes en adultos, en los últimos 6 meses, serían: la fobia simple, fobia social, agorafobia, trastorno depresivo mayor y la dependencia del alcohol (Irarrázaval, Prieto y Armijo, 2016).
Por ende, conviene preguntarse y reflexionar en profundidad acerca de ¿Por qué fallaron los mecanismos de control y fiscalización del Estado frente a las denuncias reiteradas de los afectados por los hechos de violencia exhibidos en “La Fábrica del Terror”? ¿La Justicia laboral chilena resguarda el derecho de los trabajadores? ¿Qué implicaciones organizacionales ha traído la aplicación de instrumentos como el Cuestionario SUSESO/ISTAS 21[1] en el ámbito laboral? ¿El mundo del trabajo articula prácticas y acciones que favorecen ambientes positivos y saludables? ¿Existe una institucionalidad coherente y actualizada que resguarde transversalmente la salud mental del trabajador en Chile?
Las reflexiones planteadas emergen de la experiencia profesional acumulada por el suscrito en diversos procesos de intervención y promoción de la salud mental en instituciones públicas y privadas en Chile, en donde se observan paradójicamente prácticas y mecanismos que tienden a ‘normalizar’ dinámicas de trabajo extensas, individualistas, alienantes y competitivas, amparadas bajo un sistema neoliberal que ocasiona una fuerte desigualdad social y perpetúa el statu quo imperante (Sandoval, 2012). Desde esta lógica, se habrían instalado las bases estructurales de una economía supeditada a la explotación y exportación indiscriminada de nuestros recursos naturales, la dependencia a fuentes de inversión extranjera; la existencia de prácticas ineficientes de gestión y comunicación; la preeminencia de la lógica de mercado en el diseño y construcción de las políticas públicas así como el papel subsidiario del Estado frente a la protección y resguardo de los derechos y libertades de las personas en el contexto laboral (Aravena, 2018).
Desde luego que existen diversos factores que pueden incidir en aumentar el estrés en el trabajo y, por ende, impactar negativamente en la calidad de vida y bienestar de las personas, tales como: normalización de la violencia (cómo se ve reflejado en “La Fábrica del Terror”); clima organizacional negativo entre sus pares o jefaturas; discriminación por raza, etnia o género; la falta de reconocimiento hacia las funciones y tareas; jornadas laborales extensas y la consiguiente sobrecarga de trabajo, escaso tiempo para el descanso, el ocio y la recreación, entre otros.
El desafío que emerge a partir de la grave situación descrita en el reportaje en TVN así como los innumerables casos de vulneración de derechos laborales en Chile y la acción tardía del Estado, confirman la necesidad de instalar una institucionalidad actualizada, flexible y coherente con las demandas actuales de las personas insertas en el ámbito laboral (Ley de Salud Mental en Chile, por ejemplo) avanzando en la construcción de ambientes de trabajo pluralistas, flexibles y promotores de la salud física y mental positiva, cumpliendo con lo señalado en el Plan de acción mundial sobre la salud de los trabajadores (2008-2017) y el Plan de acción sobre salud mental (2013-2020) de la OMS en donde se establecen con claridad los principios, objetivos y estrategias más idóneas para la protección integral de la salud mental en el trabajo. El desafío sigue instalado.
Para citar:
- Sandoval-Obando, E. (2019). La Fábrica del Terror y la Protección de la Salud Mental en el Contexto Laboral Chileno. El Mostrador. Recuperado de https://m.elmostrador.cl/noticias/opinion/2019/04/11/1370021/ DOI: 10.13140/RG.2.2.12181.78567
[1] Hacemos alusión a lo ampliamente descrito en la Ley Nº 16.744, en donde se establecen normas sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. Diario Oficial N° 26957 (1° feb 1968).