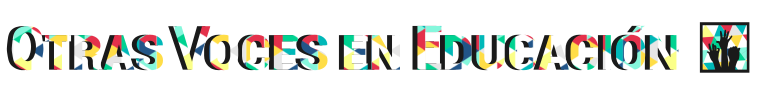
Columna de Opinión
ISSN: 2477-9695
17 de Agosto 2018
UN LLAMADO A LA CONTRACULTURA EN TIEMPOS Y ESPACIOS INCIERTOS
Diana Carolina Leguizamón Martínez
Psicóloga Pontificia Universidad Javeriana(Colombia)
Eduardo Sandoval Obando
Psicólogo;
Magíster en Educación, Políticas y Gestión Educativa.
Doctor en Ciencias Humanas (Chile)
La historia de la humanidad está llena de ejemplos complejos y maravillosos que son el fiel retrato de la idea de que “toda victoria de luz, fue una batalla de sombras”. Los movimientos de contracultura de los años 60s, por ejemplo, nos recuerdan la potencia de las luchas por los derechos civiles con un activismo y una coherencia política tal, que no hay lugar en el mundo que no haya sido tocado por la ola emancipatoria de aquellos tiempos. Muhammad Ali, por ejemplo, subía al ring transmitiendo con su práctica el orgullo por su raza; cuando lo van a mandar a Vietnam él dice: “primero, a mí ningún Viet Cong me ha llamado negro” -pues con esa palabra los discriminaban-, “y segundo, esta es una guerra en la que los blancos mandan a los negros a matar amarillos para quedarse con la tierra que les robaron a los rojos”.
En la actualidad, eventos como las medidas de Trump frente a la migración y los asuntos sociales, las grandes oleadas de refugiados en Europa y una creciente y silenciosa derecha que se opone; los crecientes desplazamientos y muertes de personas en el oriente medio, el desplazamiento interno y violencia política en países latinoamericanos como Colombia, Venezuela o Nicaragua, las profundas desigualdades provocadas por las reformas escolares imperantes, nos llevan a preguntarnos: ¿Hemos retrocedido en todo lo que consiguieron los movimientos de lucha por los Derechos Civiles y Antiguerra en décadas anteriores?
La respuesta es: No. En 1815, cuando derrotan a Napoleón, se hace la Santa Alianza. Todo lo que tiene que ver con la Revolución Francesa, con la autodeterminación de los pueblos, con los derechos del hombre y la ilustración parecen quedar esfumados. En 1815 pareciera que todo estaba perdido y resulta que esa generación es la que posibilitaría la emergencia del Romanticismo, uno de los más importantes y liberadores de Europa. Después de la Segunda Guerra Mundial se perdió todo el discurso de Occidente y fue necesario hacer reivindicaciones: hacer la declaración universal de los derechos humanos y repensar las dinámicas relacionales que organizaban la sociedad, al quedar todo pisoteado por el nazismo. Entonces los derechos son un ideal vuelto práctica, que hay que defender permanentemente. Enfrentamos una época en la que resulta prioritario recordar, resignificar y aprender de los errores cometidos.
Cuando se nace en una generación en donde se piensa que todo retrocedió, esa es la generación que comienza los cambios; por eso Sartre decía: “nunca fuimos más libres que durante la dominación alemana, porque solo bajo los nazis entendimos el verdadero valor de la libertad”. Fue de las frases más polémicas que lanzó, pero lo que decía era que, como humanidad, teníamos que pasar una prueba como esa para entender que la libertad era indispensable.
Ante las actuales crisis sociales, políticas, ambientales, económicas, de legitimidad de estado y de soberanía en Occidente, se ponen a prueba todos nuestros valores una vez más. Cuando los mínimos vitales para la convivencia y vida se encuentran amenazados, es necesario recordar las grandes movilizaciones que nos llevaron a ver hoy con ‘ojos de sentido común’ que los derechos que nos permiten vivir en libertad y dignidad se lograron a través de movilizaciones increíbles. Tales acciones y movimientos ciudadanos, sólo son posibles de reconocer a través de una apreciación crítica y reflexiva de nuestra historia. ¿Cómo vamos a repetir, qué podemos hacer? Todo esto hay que saberlo para no volver a incurrir en las mismas prácticas que fueron el tormento de muchos. Y si ocurre, tenemos que estar preparados para decir: eso ya pasó y no lleva a ningún lugar constructivo para la sociedad.
Nada se acaba y nada se impone definitivamente. Las utopías nacen en los días más oscuros. Estamos hablando de los espíritus de la libertad del hombre, que siempre están amenazados y siempre vuelven a surgir. La contracultura es la narración colectiva del espíritu de la libertad, y eso no depende de una época, es parte de la naturaleza humana, encontrándonos tal vez con un momento histórico para la educación y su enorme influencia sobre los procesos de transformación social tan anhelados, avanzando decididamente en una mayor justicia social para todos y todas.
Para Citar: Leguizamón, C. y Sandoval, E. (2018). Un Llamado a la Contracultura en Tiempos y Espacios Inciertos. Otras Voces en Educación. ISSN: 2477-9695. Recuperado de: http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/286711
Link Descarga Artículo Opinión: Otras Voces en Educación


